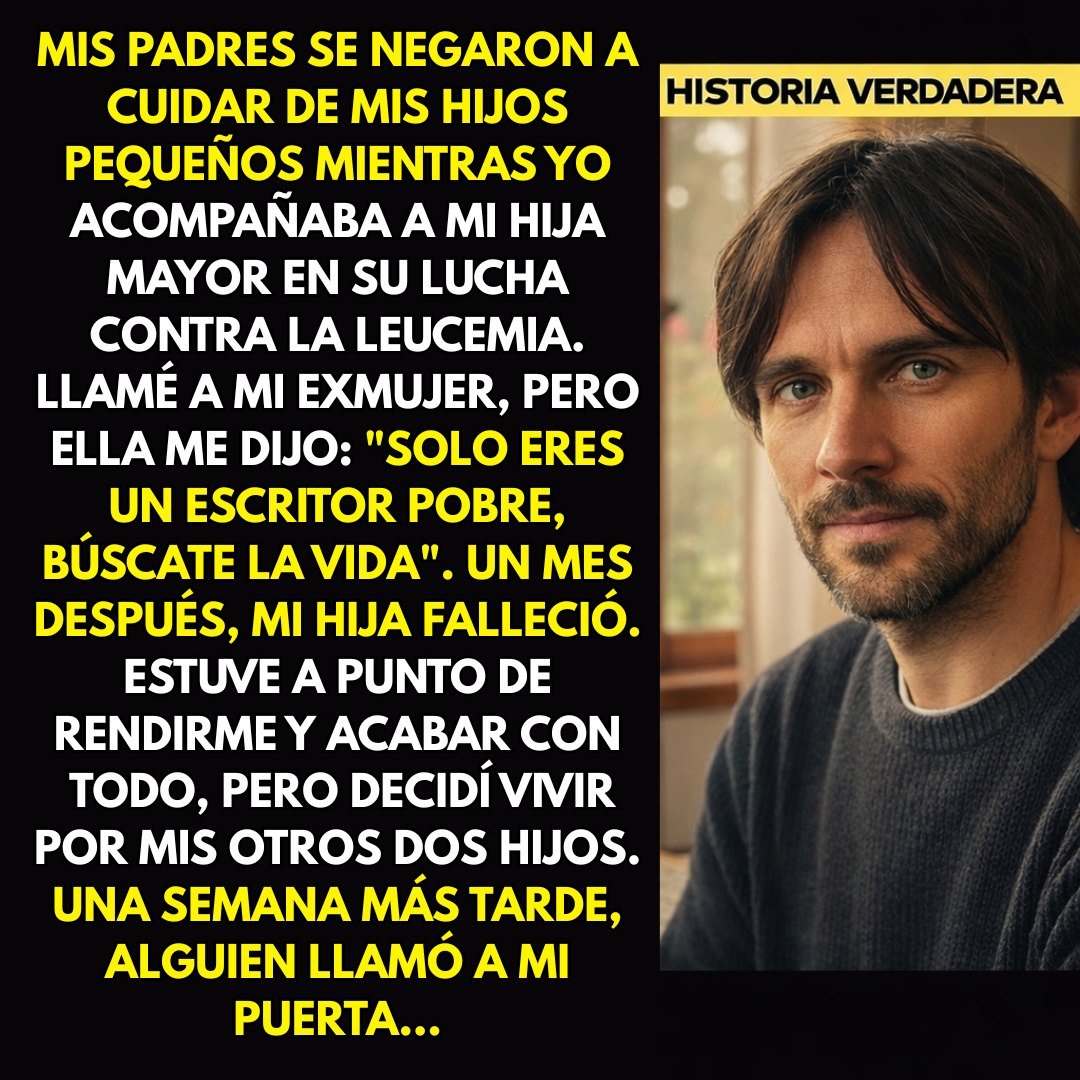Mis padres viven bien, en la Costa del Sol, con una vida ordenada y luminosa que parece de otra dimensión. Llaman poco y cuando lo hacen, suele ser más por compromiso que por cariño. Nunca vienen. Y cuando pido ayuda, siempre hay una excusa: un viaje, un evento, una agenda que “no se puede mover”.
Yo aprendí a no pedir demasiado. Pero también aprendí que hay momentos en los que uno se queda sin opciones.
El día en que el mundo cambió
Una mañana de enero, Elena despertó con una tos brutal. Al principio pensé que era un virus común, de esos que pasan. Pero al mediodía ya no era lo mismo: fiebre alta, palidez, labios secos, una mirada cansada que no correspondía a una nena.
Llamé al centro de salud. El pediatra fue directo:
“No esperes. Llévala a urgencias ya.”
Subí a Elena al auto, con Hugo y Mateo atrás en un silencio raro, como si hasta ellos entendieran que algo se había roto.
La palabra que nadie quiere escuchar
En el hospital la atendieron rápido. Después de horas que parecieron días, un médico salió con la cara seria. Me habló de anemia severa, plaquetas bajísimas, sospecha de un trastorno hematológico. Y entonces dijo la palabra que se te queda pegada al cuerpo:
Leucemia.
No recuerdo haber respirado. Recuerdo haber marcado números con dedos temblorosos.
Pedí ayuda… y me dejaron solo
Primero llamé a Clara.
Le dije que Elena estaba grave, que podía ser leucemia, que yo no podía con todo, que necesitaba que viniera.
Su respuesta fue fría, casi administrativa:
Que estaba en otra etapa, que no podía volver, que me las arreglara.
Después llamé a mis padres, convencido de que, por instinto, por humanidad, iban a reaccionar. Pero estaban de viaje y lo llamaron “un susto”, algo que “seguro pasa”.
Ahí me vi de golpe: en un pasillo de hospital, con mi hija internada y mis dos hijos pequeños agarrados a mis piernas. Solo. Absolutamente solo.
Vivir en el hospital: sobrevivir, no vivir